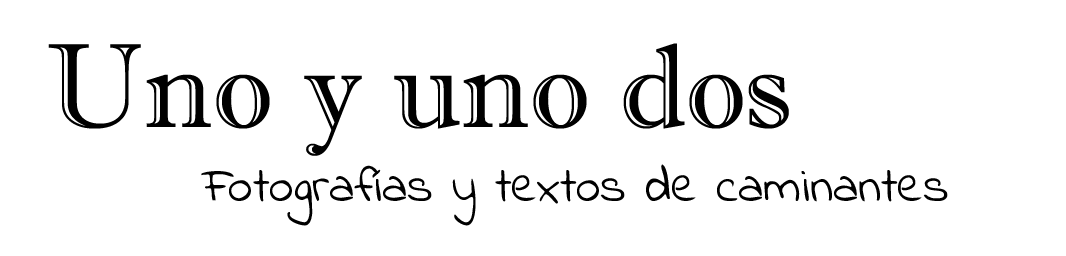En el corazón de Madrid, en un edificio antiguo cuyo esplendor se había desvanecido con el paso del tiempo, había una escalera que parecía desafiar las leyes de la física. El pasillo se extendía hacia el infinito, curvándose en un arco elegante que capturaba y multiplicaba la luz amarillenta de las lámparas de pared. Cada nivel se reflejaba en el anterior, creando una ilusión de profundidad sin fin.
Marina se detuvo en el primer peldaño, mirando hacia arriba, donde las sombras bailaban en las paredes de mármol desgastado. Los detalles art nouveau de las barandillas de hierro forjado dibujaban sombras intrincadas y geométricas, acentuando la sensación de un sueño del que no se podía despertar. Cada escalón parecía llevar a una dimensión distinta, una versión paralela del mismo edificio, donde el tiempo y el espacio se entrelazaban en un juego interminable.
Con cada paso que daba, el eco de sus zapatos resonaba como un susurro, contando historias olvidadas de aquellos que alguna vez subieron por estas escaleras. Los arcos repetitivos, perfectos en su imperfección, creaban un túnel de perspectivas cambiantes, donde la luz y la sombra se abrazaban en un baile eterno.
A medida que Marina ascendía, sentía como si se sumergiera más y más en un pasado lleno de misterios. Los pisos superiores, apenas visibles desde su posición, parecían llamar con una promesa de descubrimiento y asombro. La escalera, con su profundidad hipnótica, era más que una estructura; era una metáfora de la búsqueda constante del ser humano por algo más allá de lo tangible, una invitación a explorar no solo el edificio, sino también los recovecos más profundos de la mente y el alma.