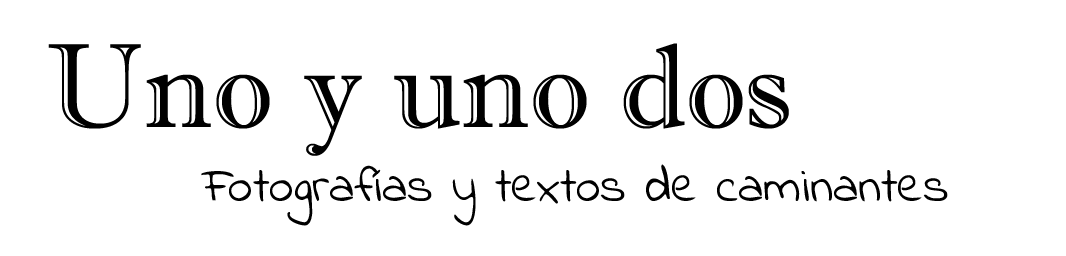Bajo un cielo rasgado por relámpagos de neón, el paisaje inhóspito de Torkal VII se extendía como un lienzo de metal corroído, arena tóxica y vapores sulfurosos. Los vestigios de una civilización olvidada se alzaban como esqueletos de acero, siluetas espectrales contra la luz intermitente de las lunas gemelas. Los vientos electromagnéticos aullaban entre las ruinas, arrastrando fragmentos de hologramas rotos que chisporroteaban en un último aliento de datos perdidos.
Las montañas de polvo radioactivo se ondulaban bajo un cielo perpetuamente púrpura, donde drones oxidados patrullaban sin propósito, relictos de una era de vigilancia total. Unas torres monolíticas, muertas, se erguían como guardianes silenciosos de secretos industriales. Las calles vacías de lo que alguna vez fue una metrópolis vibrante estaban ahora infestadas de cables enredados y placas de circuito desconectadas, un recordatorio de la fusión entre carne y máquina que alguna vez habitó este mundo.
En este desierto digital y tangible, las sombras de un pasado tecnológico se aferraban con uñas de silicio a cada rincón, mientras el presente se desintegraba en un caos hermoso y letal, encapsulado para siempre en una quietud pixelada corroída por la niebla constante y venenosa.