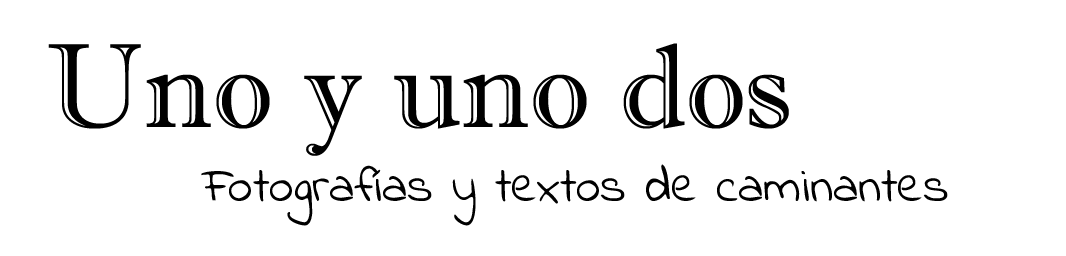Grafiti en Vitoria
El sol, ese amante eterno del horizonte, se deslizaba entre un océano de naranjas y púrpuras, mientras un niño solitario vagaba por el campo con su tambor como única compañía. Sus pasos, ligeros como el susurro del viento entre las espigas, lo guiaron hasta la cima de una colina, donde el mundo parecía detenerse para escuchar. Allí, bajo la bóveda infinita del cielo, comenzó su concierto.
Cada golpe de tambor era como el palpitar del corazón de la tierra, una declaración de amor a lo eterno. Sus manos, inocentes y puras, eran las alas del alma misma, que al tocar el cuero tenso del tambor desataban notas que flotaban como suspiros en el aire. Cerró los ojos, y su música se tornó poesía; un poema sin palabras que hablaba del viento, de los campos y de los misterios que el alma joven aún no comprende pero siente profundamente.
El bosque, como un espectador tímido, envió a sus emisarios. Un grupo de ciervos emergió entre las sombras, sus ojos como pequeñas estrellas que respondían al canto terrenal del niño. No huyeron, no temieron; se quedaron, hipnotizados por aquel diálogo entre las manos humanas y el tambor. ¿Era acaso la naturaleza misma conversando consigo misma, usando al niño como instrumento?
Y cuando la noche extendió su manto oscuro, cubriéndolo todo de estrellas, el tambor enmudeció. Pero el eco de aquella música, tan dulce y tan viva, permaneció suspendido en el aire, como un beso que nunca llega a desaparecer. El niño, ese pequeño trovador del infinito, tomó su tambor y descendió la colina. Y yo, poeta errante que lo había observado desde lejos, supe entonces que había presenciado un milagro: la naturaleza componiendo versos a través de las manos de un niño.