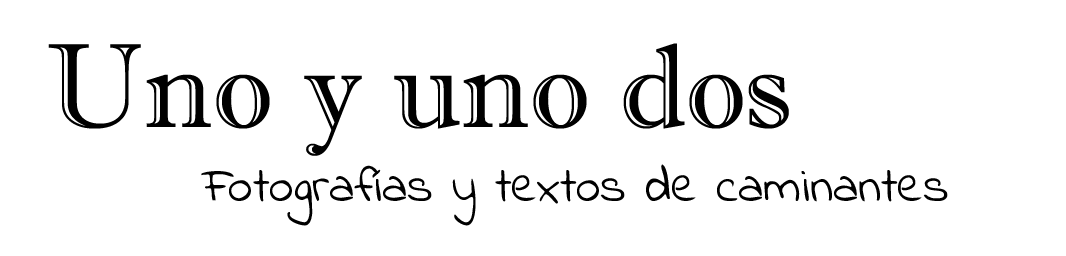Ayer te hablaba de esos senderos misteriosos, lúgubres e ignotos que despiertan mi curiosidad y, también, mis miedos. Te confesaba esos temores que heredo de mi adolescencia, de aquellas historias que me contaba mi abuela, de la Santa Compaña; de las almas en pena que vagan solitarias por los bosques y que allí, en la tierra de las meigas, las llaman estadeas; de los mouros, esos seres negros como el azabache que son tan malos como el demonio; de los seres traviesos y juguetones, los trasnos; de las bellas y malvadas mujeres, bellas, rubias, que acicalan sus cabellos con peines de oro y embaucan a los campesinos que caminan por las corredoiras tras la caída de la noche.
Hoy podría hablarte de esos otros caminos de curvas sinuosas que marean mi inocencia y que me traen a la memoria el camino de la costa que conduce hasta las cruces del Cabo, antaño de tierra y hoy, perdido su misterio, asfaltado con su postmoderno carril para bicicletas. Recuerdo que cuando era niño mi abuela tenía allí una leira (huerta) donde plantaba patatas y, a veces, mientras las recogíamos, moría la tarde y teníamos que hacer el camino de regreso alumbrados con la luz de un candil, yo con el sacho (azada) al hombro y ella con el saco de patatas sobre su cabeza y oíamos una especie de lamento que provenía del mar. Ella me decía, no hagas caso, es tu abuelo, el muy parrandero, una noche de borrachera cayó al mar desde el barco y murió ahogado dejándonos en la miseria y ahora su alma no puede descansar, por eso se disfraza de delfín y viene a pedirnos perdón. Ya le dije que hasta que no lo vuelva a ver en el otro mundo, no quiero saber nada de él, pero se debe sentir muy solo y siempre que vengo al Cabo me reza la misma letanía.
¡Que miedo pasaba aquellas noches! Aún hoy, sesenta años después, suelo despertarme con pesadillas donde veo a mi abuelo saltando sobre el mar, vestido de delfín.