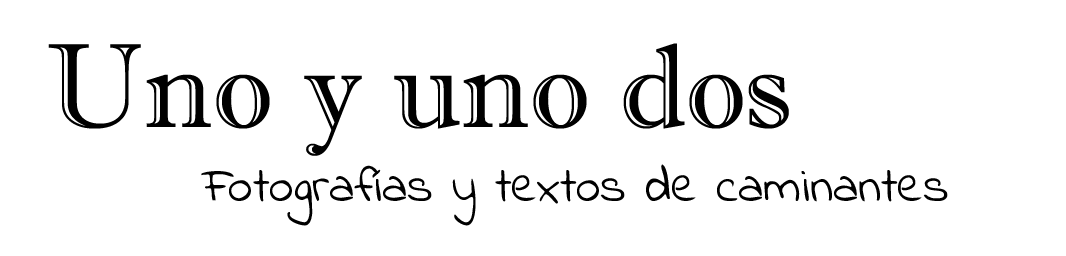El 9 de enero de 1866, el cielo desgarró su manto sobre San Sebastián. La mar, encrespada en cólera divina, alzaba sus fauces de espuma y salitre, devorando cuanto osaba desafiar su dominio. Entre el estruendo de truenos y el gemir de velas rotas, emergió la figura de José María Zubía, timonel de corazones indómitos, cuyo nombre resonaría eterno entre las sombras del tempestad.
Con su bote cual daga de madera, surcó el caos para arrebatar de las garras de Neptuno a los pescadores de Guetaria, cuyas almas clamaban entre olas monstruosas. Uno a uno, sus manos, forjadas en mil tormentas, izaron a los náufragos hacia la esperanza. La muchedumbre en la costa, mudos testigos, veían en él al titán que desafiaba el abismo.
Mas la traición del mar acechaba. Cuando el último hombre fue salvado, un muro líquido, colosal y voraz, irrumpió cual serpiente antigua. Zubía, erguido en su proa, cruzó miradas con el destino. La ola lo engulló, arrastrando su cuerpo hacia el silencio eterno, mientras la tierra gritaba su nombre en vano.
Treinta y ocho almas partieron aquel día, tejiendo su tragedia en el lamento del Cantábrico. Pero Zubía, el héroe que murió dos veces, ascendió a leyenda. Hoy, su sombra navega en cada relámpago, recordando que el valor no yace en vencer al océano, sino en alzar velas donde otros solo ven naufragio.