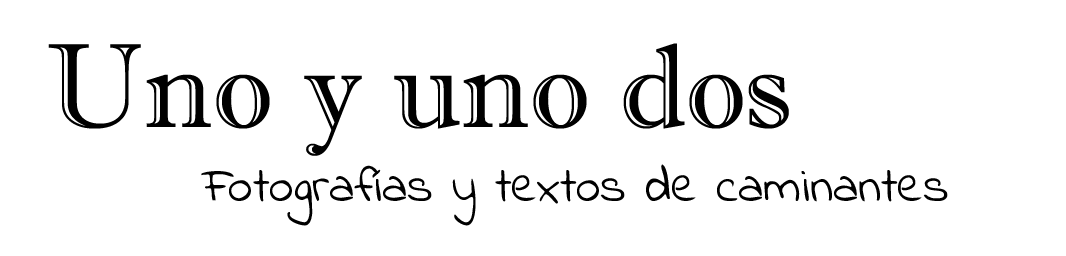El hombre, tejedor de sueños y hormigón, levanta su obra hacia el cielo: una torre, un verso, un barco. Es su grito silencioso contra lo efímero, su intento de arañar la eternidad con las uñas de la tierra.
Pero en el horizonte, la tempestad teje su propia respuesta. Sopla, y en su hálito, el hierro canta una canción olvidada, la madera recuerda el bosque y la piedra anhela ser montaña otra vez.
Al amainar, cuando el trueno se convierte en eco y la lluvia en lágrima del cielo, perdura lo creado: no vencido, sino transformado. Mojado, marcado, pero de pie. O, quizás, no.
Porque la obra del hombre no está para domar la tormenta, sino para dialogar con ella. Para recordarle al viento que, aunque él pase, nosotros estábamos aquí. Y que nuestra fragilidad, desafiando su poder inmenso, es nuestro acto más poético y valiente.