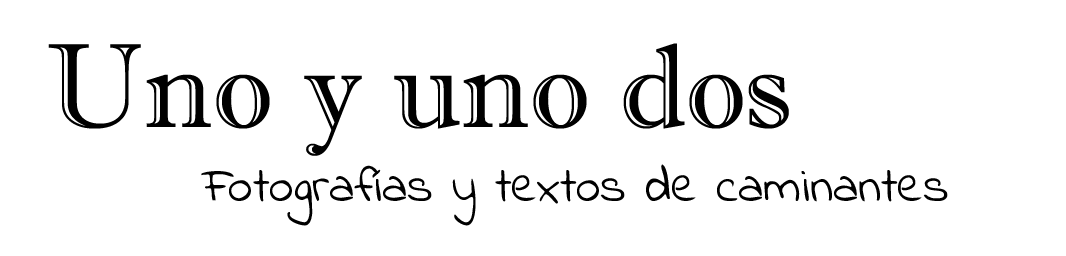Desde donde alcanzan mis recuerdos las anémonas siempre me han fascinado. Recuerdo que hace años, muchos años, yo aún estaba sujeto al tedioso trabajo remunerado, cuando en un cursillo de mi empresa, un sesudo psicólogo, nos dio un test para que contestáramos con sinceridad y rapidez. Creo que era para hacer un esbozo de nuestra personalidad. Había multitud de preguntas y una de ellas hacía referencia a si fuéramos animal, cuál nos gustaría ser. No lo dude ni un instante: anémona. El resto de mis respuestas debió ser muy convencional, porque el sesudo psicólogo cuando tras analizar el test me entrevistó todas sus preguntas versaron sobre la dichosa anémona.
Él desconocía, creo, que la anémona era un animal —sospecho que debía conocer la planta de igual nombre y desconocer al animal marino—. Luego se interesó del porqué de mi elección, no supe que contestarle. Hoy tampoco hubiera sabido darle una razón. Quizá por esa vida tan solitaria enraizada de por vida en una piedra —como Enmanuel Kant que jamás abandono su ciudad—. Quizá por su centenares de brazos y el dominio y coordinación que muestra con todos ellos; o por la facilidad de mimetizarse y pasar desapercibida. No lo sé, la único que sí sé es que desde niño éste ha sido el animal que más me ha fascinado.