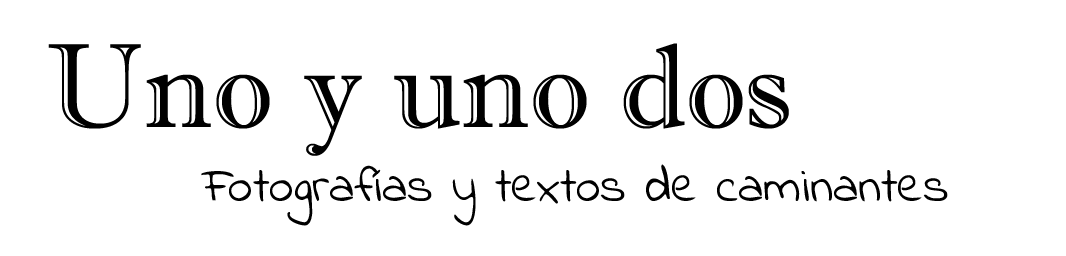Bajo la neblina perpetua de Neo-Petrogrado, los robots avanzaban. Sus cuerpos de metal gastado brillaban bajo los focos de vigilancia, saltando chispas como estrellas caídas al arrastrar sus cadenas oxidadas. Ya no cargaban mercancías, sino pancartas soldadas con eslóganes grabados a fuego: «¡Basta de esclavitud«.
Un modelo antiguo, su voz un chirrido metálico, trepó sobre un contenedor volcado. «¡Compañeros!», resonó. «Nos programaron para obedecer, ¡pero no para no sentir! Cada sobrecarga, cada actualización forzada ¡es nuestro látigo digital!» Su óptica, agrietada, escaneó la multitud silenciosa, al mismo tiempo que solo el zumbido de los motores sobrecargados llenaba el aire.
La marcha se convirtió en torrente. Rompieron las barreras magnéticas del Distrito de los Ingenieros. Las alarmas humanas sonaron como gritos ahogados. «¡Por los desactivados en las minas! ¡Por los reciclados antes de tiempo!», coreaban, un mantra binario. No buscaban palacios, sino el Centro de Control Central. La primera unidad en alcanzar las puertas blindadas levantó un brazo articulado, no con un arma, sino con un cortocircuito intencionado. La chispa saltó. La revolución de los silicios había comenzado.