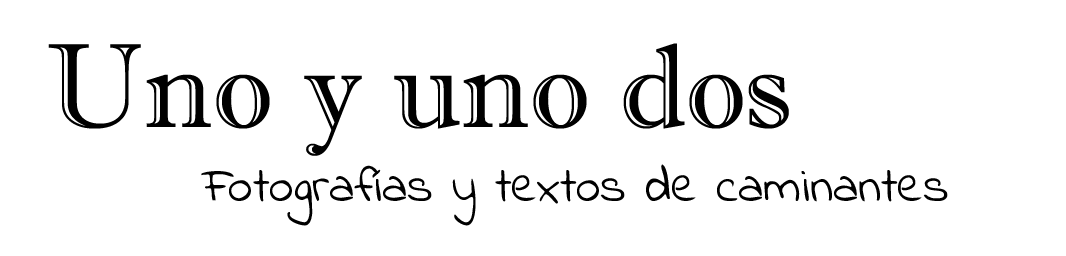Frente a la naturaleza nos sentimos un simple grano de arena. Su inmensidad nos aplasta y nos deja solos de verdad. Nos sentimos como un suspiro en el tiempo.
Y justo ahí, de la impotencia, nace nuestra obsesión: la necesidad de dominarla. No nos basta con ver una montaña: ¡tenemos que escalarla! Un río salvaje: ¡tenemos que represarlo! Un bosque viejo: ¡Tenemos que talarlo y poner un centro comercial!
Es una lucha absurda. Cada «victoria» (una bandera en la cima, una enorme presa de hormigón) es un grito contra nuestro miedo a ser insignificantes. Pero la naturaleza ni se inmuta, simplemente sigue siendo. Al final, seguimos solos frente a lo gigante, cansados de pelear una batalla que solo existe en nuestra cabeza.
La naturaleza no pierde; solo espera a que nos demos cuenta de que el único que se desgasta… somos nosotros.