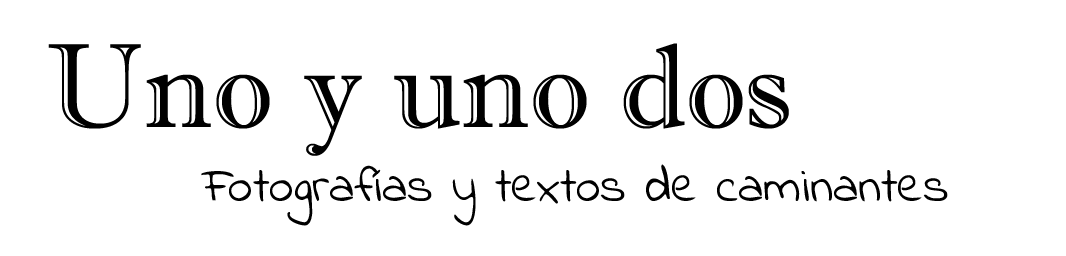Hasta hace unos años mi vecino del segundo B era un tipo normal; pero últimamente se ha declarado ecologista y, cada vez que me ve, me somete a un tercer grado, narrándome con fe de nuevo converso las virtudes de su ideología, haciendo hincapié en aquellos elementos que, según él, nos conducen al fin del mundo. Además de arremeter contra los fumadores, los que utilizan automóviles, o viajan en avión, los que no reciclan, tiene especial aversión a las vacas, afirma que sus pedos son una de las mayores causas de lo que él denomina “efecto invernadero”.
No me fío de él. La Historia nos enseña que todos los movimientos que se nutren de nuevos conversos a los que se les ha comido el tarro, ven enemigos por todas partes y, siempre, terminan utilizando la violencia contra éstos en aras de que prevalezcan “sus” verdades absolutas.
Quizá por ello, es por lo que me he propuesto adoptar una vaca. Pace en la alta montaña y ayer me animé a ir a conocerla. Tres horas de coche por carreta asfaltada y otras dos por caminos polvorientos en medio de la nada. Una cajetilla de cigarrillos para calmar mi ansiedad y, por fin, di con ella. Cuando me vio a lo lejos me miró como quien ve a un gorrión, vamos que ni puto caso me hizo, nevaba copiosamente mientras yo tratando inútilmente de congeniar con ella, dos horas y tres cuartos para que me dedicara una mísera mirada.
Volví hacia casa abatido, pero lo peor ha llegado esta mañana: fiebre, vómitos y no me atrevo a llamar al médico, por si se asusta y me aíslan por sospechoso de portar el puto coronavirus.