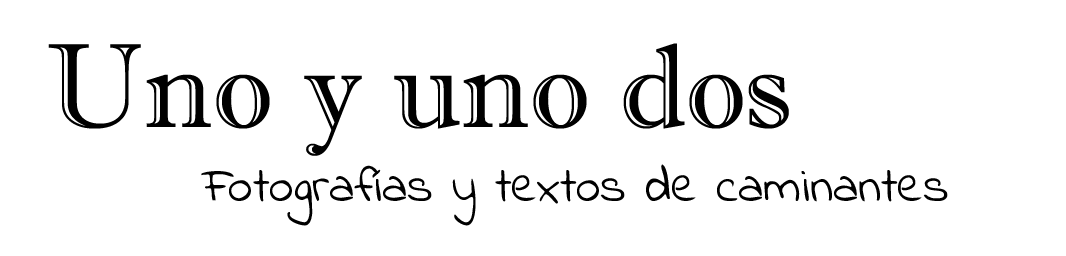A pesar de mi agnosticismo racional, en ocasiones, afloran desde mi subconsciente las creencias paganas con las que en mi infancia me educaron. Ese respeto y, a la vez, familiaridad con la muerte. Por ejemplo: me parece de una cobardía superlativa el desacreditar a los muertos y mucho más el deshonrarlos con calumnias. Una vez muerto ya eres igual al resto. Allí, donde quiera que estén, no hay diferencias y todos, justos y indignos, padecen de la misma soledad, sólo aquellos que son queridos y recordados después de muertos, pueden mitigar parcialmente esa enorme soledad.
Quizá por esas creencias, hace años, ya les di instrucciones a mis hijos: a mí enterrarme, no quiero que me queméis. Según voy viviendo mi otoño, veo que van cayendo las hojas del calendario, me pregunto dónde pasaré mi eternidad. Me gustaría ser enterrado, junto a mis seres queridos, cerca del mar. Poder mecerme en la noche eterna con el rugido de las olas del mar. No me gustaría descansar en un suelo frío, bajo la nieve ni, tampoco, en un suelo árido, bajo la arena.
Y cuando más voy profundizando en mi futuro, despierta mi consciente racional y me digo. ¿Qué importancia puede tener dónde seas enterrado?
Ya, no la tiene…, pero la tiene.