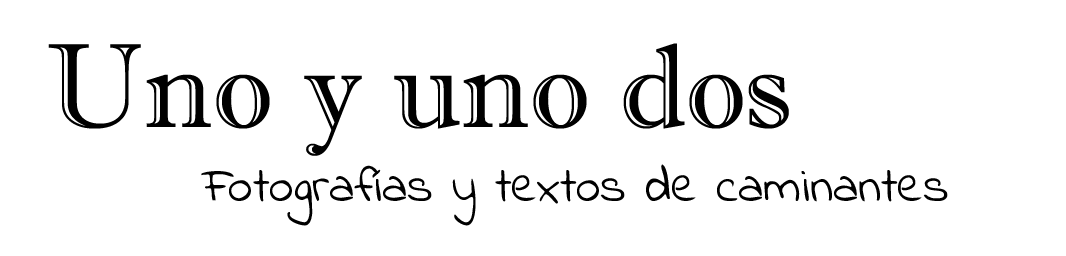El hormigón, que un día fue dios, yace mordido por la arena. Las orgullosas construcciones, ebrias de sí mismas, se vuelcan como juguetes rotos bajo el peso del cielo. Aquí descansan enterrados himnos, coronas, el eco de pasos que se creyeron eternos.
Ahora solo el viento recuerda—y olvida—los nombres tallados en la piedra. La gloria no es más que polvo que baila en un rayo de sol, breve, antes de desvanecerse. Nada resiste eternamente al insistente embate del mar.
Y sin embargo, algo perdura: el silencio. Más elocuente que todos los reinos. Más alto que todo lo que aquí se derrumbó.