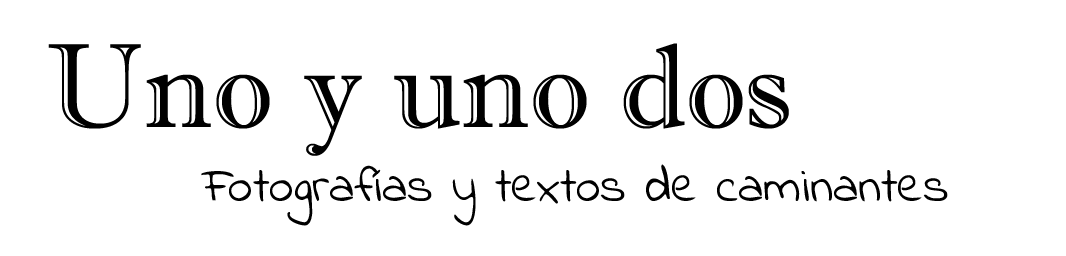Cada pueblo, cada ciudad tiene su propia personalidad, pero quizá, sólo quizá, sean los cementerios de cada población el espejo donde mejor se refleja el alma de sus pobladores.
Cada pueblo, cada ciudad tiene su propia personalidad, pero quizá, sólo quizá, sean los cementerios de cada población el espejo donde mejor se refleja el alma de sus pobladores.
Hay cementerios urbanos, con calles y avenidas, llenos de sepulturas diseñadas para destacar por encima de las de sus vecinos, tratan de mostrarnos la “grandeza” de sus difuntos, obviando su derecho al descanso eterno.
Hay otros cementerios donde nunca faltan las flores, un detalle con el que tratan de mostrarnos que allí nunca olvidan a sus finados.
Los hay de lápidas de diferentes y llamativos colores en un intento de desterrar las tristezas; los hay que miran al mar, ese mar en el que vivieron quienes hoy duermen mecidos con el murmullo de sus olas; también los hay austeros, solitarios, discretos donde el visitante siente un escalofrío profundo tras cruzar el umbral de entrada. Las únicas flores son silvestres, las lapidas descoloridas e ilegibles, cubiertas sus cruces de líquenes… En estos últimos reina la paz, el silencio, obligando al visitante a mostrar un profundo respeto por las almas que allí moran.