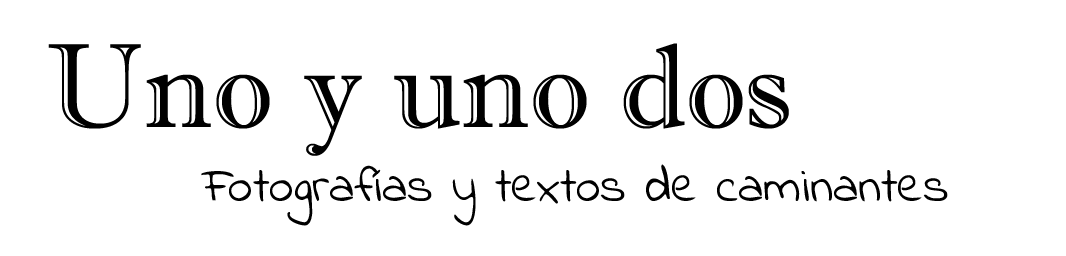Para descansar de mis prolongadas y familiares vacaciones en “A Costa da Morte” y retomar fuerzas para enfrentarme a las rutinas que me esperan los próximos meses en la aldea, he pasado dos semanas en un balneario en la zona más profunda, reseca y deshabitada de La Rioja.
Para descansar de mis prolongadas y familiares vacaciones en “A Costa da Morte” y retomar fuerzas para enfrentarme a las rutinas que me esperan los próximos meses en la aldea, he pasado dos semanas en un balneario en la zona más profunda, reseca y deshabitada de La Rioja. Grávalos es un pueblito que no llega a los doscientos habitantes, las pocas casas habitadas, lo son en su gran mayoría por ancianos. El pueblo se recorre en unos minutos y el resto del tiempo de ocio o caminos por su senderos entre almendros, olivos y viñedos o te subes al coche y visitas los pueblos vecinos, todos ellos también semidesiertos.
Y fue una tarde de estas en que decides visitar otros pueblos cuando desde la carretera me di de bruces con Turruncún, un pueblo fantasma, que además de deshabitado está totalmente destruido. Observándolo desde la carretera te preguntas si será la causa de tanta destrucción algún terremoto o será una reliquia de la Guerra Civil. Ni lo uno, ni lo otro. El pueblo vivía en torno a una mina y cuando la cerraron, los vecinos abandonaron en pueblo y éste, de tristeza, se fue desmoronando.
Con esa imagen ante mis ojos, me apeé del coche y me encaminé hacia el corazón del pueblo fantasma. Ni una casa en pie, ni tan siquiera la iglesia, decidí ir a lugar más emblemático para conocer la historia de cualquier lugar: el cementerio. Tres tumbas era todo su aforo, tres tumbas en las que descansan cinco almas, ya que en una de ellas eran tres los difuntos. Aún en alguna de ellas florecen las rosas en verano como mudo testimonio de que sus descendientes no los han olvidado. Me impactó y, dada mi debilidad a las emociones, se me escapó alguna lágrima.