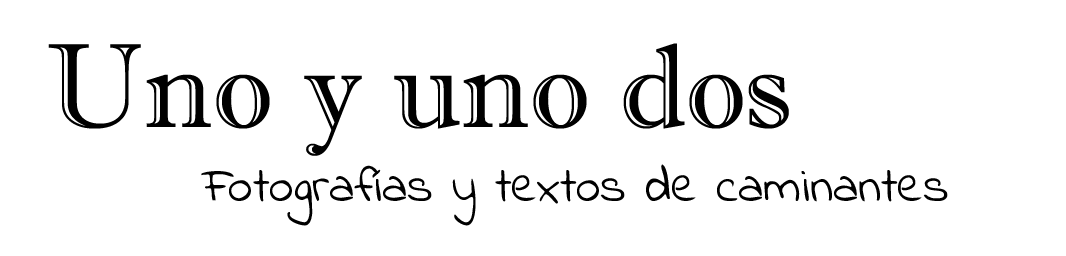Una de las cuestiones que menos me agradan de las culturas humanas es la necesidad manifiesta de multitud de personas de sumergirse en el seno de la manada. Intuyo que esta tendencia la portamos grabada en nuestros genes, somos mamíferos y me temo que esta costumbre ancestral la portaremos hasta el final de la historia, ni la tecnología, ni el desarrollo, ni tan siquiera la filosofía, ni ninguna otra manifestación cultural ha logrado romper con esta “educación” ancestral.
No me voy a referir a la política, a pesar de que cada día nos da nuevas pruebas de esta sinrazón que embrutece al rebaño, de ese sentido de pertenencia que esculpe nuestra identidad y nos ayuda a ocultar nuestras verdaderas debilidades, simplemente voy a referirme a mi ciudad un día de agosto en el que miles de personas se inclinan por ir a la playa a pesar de que la marea alta les obliga con una incomodidad manifiesta, abigarrados, sin espacio que proteja su espacio íntimo a acudir a donde acuden “todos”. Lo mismo ocurre con las calles, con los bares o multitud de espacios.
Quizá por ese poco agrado que siento por las masificaciones, es por lo que cuando paseo, con ese nuevo apéndice que cuelga de mis hombros: mi cámara fotográfica, voy buscando a personas solitarias, gentes donde se reflejen esos otros valores; contemplación, lectura, meditación, reflexión… que sólo se pueden gozar en soledad.