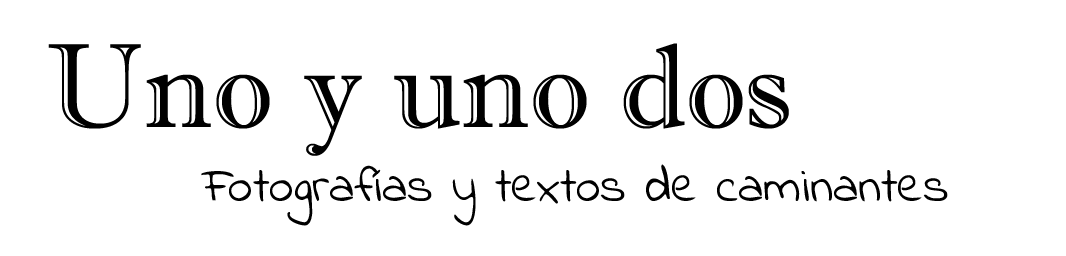Dicen las estadísticas que la Humanidad está alargando de forma continua la esperanza de vida de las personas que vivimos en el llamado primer mundo e, incluso, alargamos la esperanza de vida de nuestros animales compañía, fundamentalmente de los perros y los gatos domésticos. Desgraciadamente para las personas que han padecido el infortunio de nacer y vivir en el llamado tercer mundo, a ellos les toca morirse mucho antes. En Chad o Lesoto la esperanza de vida está alrededor de los 53 años, más de 30 años menos que los que vivimos por esos pagos. Pero por mucho que se alargue la vida, cuando la muerte ruge bajo nuestra almohada, aunque ya tengamos más de 80 años, siempre nos parece que hubiera sido mejor alargar un poco más nuestra existencia. Está claro que somos unos privilegiados, pero nadie queremos palmarla, siempre nos parece poco. A nosotros nos gustaría ser los más longevos, vivir como las esponjas antárticas unos 15.000 años, o si no es posible tantos miles de años, al menos como el “Alerce Milenario” de Chile que tiene más de 3.000 años, o por lo menos alcanzar los 500 años como las almejas de Islandia o los 400 del tiburón de Groenlandia.
Siempre miramos a los que nos superan, nunca nos fijamos en los que vienen por detrás, aunque convivan con nosotros y nos muestren su efímera existencia cada año. Por ejemplo, nuestros alegres y decorativos narcisos, florecieron hace tan solo unas semanas y ya, en estos momentos o han muerto o agonizan marchitos en nuestros jardines.